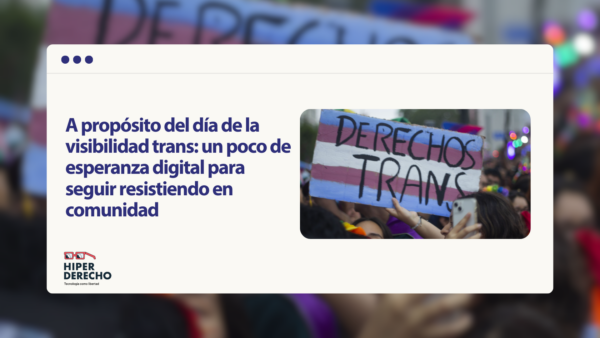
El pasado 31 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Visibilidad Trans, una fecha propuesta en 2009 por la activista Rachel Crandall, que más que celebrar, nos interpela (Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 2022). Nos recuerda que visibilizarse como persona trans sigue siendo, en muchos lugares del mundo, un acto profundamente político, arriesgado y, en muchos casos, vital. En contextos atravesados por la cisheteronorma y su aparato disciplinador —jurídico, mediático, médico y epistémico—, la visibilidad trans se construye en tensión con la precarización sistemática, el castigo moral y el borramiento institucional.
En el Perú, esta violencia estructural no es una anomalía, sino parte constitutiva del modelo de ciudadanía. El Estado ha sostenido históricamente un régimen de exclusión legal, simbólica y material hacia las personas trans. La ausencia de una ley de identidad de género, junto con la falta de políticas públicas integrales y transversalizadas, no solo perpetúa la exclusión: la legitima. Las cifras hablan por sí solas: el 95% de mujeres trans ha sufrido violencia, solo el 5% culminó la secundaria (Defensoría del Pueblo, 2022), y apenas un 8% posee un DNI acorde a su identidad (Promsex, 2022).
Los discursos predominantes, sean estos mediáticos, religiosos, jurídicos o pseudocientíficos, insisten en construir a las personas trans como un “otro” monstruoso, como error, como patología o como amenaza. Las llamadas políticas “pro-familia” son, en realidad, dispositivos de odio que patologizan, infantilizan y pedagogizan el castigo como forma de control sobre nuestros cuerpos e identidades. En este marco, algo tan vital como ser visible y reconocido como tal, lo cual se ha despojado a las personas trans, incluso, no es garantía de protección, sino, muchas veces, una exposición al riesgo, al miedo, a la exclusión.
Sin embargo, en medio de esta violencia sistemática, el ecosistema digital, con sus plataformas, herramientas, canales y otros medios tecnológicos, ha abierto intersticios de posibilidad para la comunidad trans. No como espacios neutros ni como refugios garantizados, sino como territorios en disputa donde lo trans se reinventa, se nombra, se conecta, se imagina y, sobre todo, encuentra fuerza, herramientas y voces para re-existir. En plataformas como Tumblr, Instagram o TikTok, muchas personas transmasculinas, transfemeninas y no binaries han encontrado no solo herramientas para explorar su identidad, sino también lenguajes, afectos, referentes y comunidades que no estaban disponibles en sus entornos físicos.
“A los 16 años ya sabía que era trans. Había conocido a otras personas trans, pero seguía sintiéndome muy solo. Entré en internet y encontré una comunidad y respuestas a muchas preguntas. Ver fotos de otros chicos que habían hecho la transición me ayudó mucho a no sentirme perdido ni loco. Sabía que la transición era posible y que tenía algunos modelos a seguir. También pude recomendarles a mis padres recursos en internet, lo que les ayudó mucho a comprender que ser trans no era solo una enfermedad mental ni una simple etapa de la adolescencia. Encontrar información y ejemplos de otras vidas trans en internet me salvó la vida.”
— Hombre trans (traducido del estudio Austin et al., 2020, p. 37).
Este testimonio evidencia que lo digital puede ser un punto de inflexión subjetivo, un respiro en medio del asfixiante cerco de la cisheteronorma. Sin embargo, sería ingenuo pensar el entorno digital como un espacio neutro o inherentemente seguro. Por el contrario, la violencia digital contra personas trans ha escalado: proliferan los discursos de odio, el doxxing, la censura algorítmica y el acoso sistemático, en muchos casos avalados —o al menos no frenados— por la arquitectura misma de las plataformas digitales.
La tecnología, por sí sola, no genera resistencia; son los activismos trans, los colectivos y las redes afectivas quienes, con resiliencia y ternura, disputan y reconfiguran estos territorios digitales. Son esta comunidad quienes los habitan con intención política, convirtiéndolos en escenarios para narrarse y representarse desde sus propios términos, lenguajes, valores, saberes y afectos, que escapan a las lógica de violencia, patologización y tragedia. En estos espacios se tejen modos de organización, de construcción de comunidad y de transmisión de memorias que sostienen las vidas trans. Son formas de creer, imaginar y de aferrarse a la esperanza, incluso en contextos, como el de hoy en día, hostiles y de terror. Es su histórico, comunitario y memorable trabajo sostenido el que disputa, habita y transforma los espacios digitales en comunidades de cuidado, en archivos de saberes transhistóricos, en pedagogías para vivir y no solo sobrevivir.
Pero no podemos perder de vista que el capitalismo de datos y las grandes corporaciones tecnológicas, como Meta o X, no son actores neutros. Estas plataformas responden a lógicas de rentabilidad, vigilancia y control que, en muchos casos, refuerzan la cisheteronorma globalizada y silencian nuestras voces. Los recientes cambios en políticas de contenido y algoritmos reflejan con crudeza un desplazamiento deliberado de las narrativas y cuerpos trans en la digitalidad, intensificando su exclusión del espacio online.
Por ello, es urgente afirmar que la virtualidad no puede ser el único horizonte de nuestra resistencia. Internet debe ser comprendido como punto de fuga, como espacio de tránsito, como herramienta y no como destino final. Lo digital no reemplaza la urgencia de derechos básicos: la visibilidad sin acceso a salud integral, educación, vivienda, justicia o identidad legal es una trampa. Como advierte Tobias Raun (2015), la presencia trans en el entorno digital está atravesada por una constante tensión entre el reconocimiento y el riesgo.
La digitalidad es un territorio crucial para alumbrar, repensar y transformar nuestras rutas hacia la reexistencia, pero no basta. No podemos quedarnos solo en el plano virtual; necesitamos que esos caminos, encuentros, afectos y luchas trasciendan la pantalla y cobren cuerpo en la organización política, la incidencia pública y la comunidad encarnada. La resistencia digital debe tener su correlato en el mundo material: en políticas públicas que nos reconozcan más allá del DNI, en un acceso real a la salud integral con enfoque de género, en una educación libre de transfobia, en una justicia que no nos criminalice ni nos borre. Lo digital es una herramienta poderosa, pero no el fin. Debemos usarlo para seguir creando, sosteniendo, resignificando y fortaleciendo nuestras comunidades, tácticas, saberes y memorias. Que el internet no sea una jaula ni un espejismo, sino un puente para encontrarnos una y otra vez en nuestra existencia colectiva, transhistórica y profundamente humana.
Foto de portada: Foto extraída del instagram de la colectiva Rosa Rabiosa con fecha del 2 de julio del 2023
