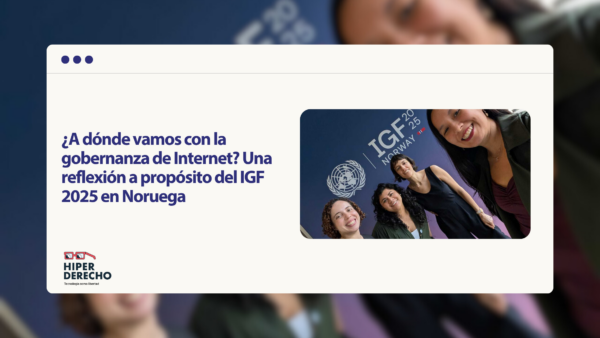
Este año, Lillestrøm fue la ciudad anfitriona del Foro de Gobernanza de Internet: un foro organizado por Naciones Unidas desde 2006 para discutir sobre cuestiones relacionadas con Internet desde un enfoque de múltiples partes interesadas. ¿Qué significa esto en la práctica? La idea clave detrás de este modelo es que Internet no está bajo el poder de un solo tipo de actor: los distintos grupos (“partes interesadas”), desde su campo de acción –o, incluso, desde las tensiones entre ellos–, dan forma a Internet sin que esté bajo el mando de uno solo.
Esto va más allá de la necesidad de sostener espacios de gobernanza participativos: implica también que el propio funcionamiento de Internet requiere de la acción de esta diversidad de actores. Así, por ejemplo, tenemos que las políticas de la Corporación de Internet para los Nombres y Números de Dominio (ICANN), un actor privado de la comunidad técnica, sostienen el propio Sistema de Nombres de Dominio (conocido como DNS). O, por otro lado, encontramos que un cambio en las Normas Comunitarias de una big tech como Meta puede impactar directamente en cómo circula la información en contextos electorales (con implicaciones incluso para la democracia). O que una regulación sobre el entorno digital (por ejemplo, la Digital Services Act) en la Unión Europea puede conseguir suficientes cambios en las grandes corporaciones como para que su regulación se vea, en la práctica, aplicada en latitudes como Latinoamérica.
20 años del IGF: ¿qué ha cambiado?
Hiperderecho ha participado de múltiples ediciones del IGF, incluyendo la más reciente en Noruega. Hemos sido testigos de cómo el ecosistema ha ido cambiando, y la agenda también. La 20a edición del IGF nos invita a pensar en ese proceso, por qué es un momento en que nos toca ponernos de acuerdo sobre qué esperamos de este espacio.
Todo surgió con la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (A/RES/56/183): un evento celebrado a partir de un Plan de Acción de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (ITU) de Naciones Unidas. Esta Cumbre se celebró en dos momentos, culminando en 2005 con la aprobación de la Agenda de Túnez para la Sociedad de la Información. Se trató, en su momento, de un documento cuya preocupación principal era la brecha digital frente al lugar central que ocupa Internet. En consecuencia, se creó el Foro de Gobernanza de Internet con un mandato de tiempo limitado que se ha extendido en dos ocasiones.
Cuando miramos hacia atrás y revisamos la Agenda, un contraste llama la atención: no hay ninguna mención considerable a los derechos humanos en ella. Esto se explica, por un lado, por el origen del documento –al fin y al cabo, se trata de un proceso de un organismo de telecomunicaciones–, y, por otro lado, por el momento que se estaba viviendo, en el cual se intentaba expandir el acceso a Internet por las oportunidades identificadas alrededor de él.
En el camino, la visión del ecosistema se ha expandido significativamente: ahora mismo, es completamente impensable abrir una conversación sobre el futuro de Internet sin hacerlo en clave de derechos humanos. Esto responde no solo a la incidencia de los diversos actores (en particular, de la sociedad civil), sino también a lo que la realidad misma exige: somos testigos de la cantidad de riesgos alrededor de las tecnologías y de los impactos que ellos tienen en la vida de las personas. Cada día, y en distintos contextos, encontramos tensiones importantes en el entorno digital relacionadas con la libertad de expresión, el derecho al trabajo, la privacidad y la protección de datos personales, el derecho a una vida libre de violencia o, incluso, una erosión a los propios valores democráticos.
Esto no solo se refleja en las múltiples iniciativas impulsadas desde la sociedad civil, sino también en diversos procesos globales que buscan establecer principios comunes para el desarrollo y uso de las tecnologías digitales. La Unesco, por ejemplo, ha promovido el proceso #InternetForTrust para sentar bases en la gobernanza de plataformas digitales, con especial énfasis en la protección del derecho a la libertad de expresión –aunque, por supuesto, con sus limitaciones y riesgos–. A su vez, el Pacto Digital Global impulsado por Naciones Unidas apunta a consolidar un marco de cooperación que garantice una Internet libre, segura, abierta e inclusiva para todas las personas. La Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial, también desarrollada por Unesco, busca responder a los desafíos emergentes que plantea la IA desde una perspectiva de derechos humanos, justicia social y sostenibilidad.
Estos esfuerzos evidencian que el debate ya no puede limitarse a consideraciones técnicas o económicas: el centro de gravedad se ha desplazado hacia el impacto que tienen estas tecnologías en la dignidad, la equidad y la participación de las personas en sociedades cada vez más digitalizadas.
¿Qué podemos esperar del Foro?
Bajo el lema “Construyendo la Gobernanza Juntos”, la 20a edición del IGF convocó, como todos los años, a sociedad civil, academia, gobiernos, sector privado, comunidad técnica, desarrolladores de tecnología y usuarios de Internet. Como Hiperderecho, participamos de las diversas actividades y debates que surgieron en este marco, entre los cuales destacan temas como (i) Inteligencia Artificial y sostenibilidad; (ii) WSIS+20; (iii) integridad de la información; (iv) infraestructura pública digital; entre otros.
Sin embargo, fueron evidentes ciertas ausencias: casi ninguna sesión del programa abordaba la brecha digital de género ni, mucho menos, la violencia facilitada por las tecnologías basada en género. Los espacios para activistas y juventudes, en general, fueron echados en falta.
Aún cuando el tema central del Foro, precisamente, convoca a la cooperación entre actores, estas ausencias parecen ser síntoma de un problema mayor: el estancamiento del debate y la exclusión de agendas incómodas para el escenario político internacional.
En la actualidad, nuestros países atraviesan por un problema similar: mientras en Ginebra (WSIS+20), Nueva York (GDC) o São Paulo (NetMundial+10) seguimos discutiendo sobre gobernanza de Internet entre los mismos actores de siempre, la regulación nacional se hace a puertas cerradas y sin tomar en cuenta el principio de múltiples partes interesadas.
Aunque el modelo es importantísimo, nos queda preguntarnos qué tanto está funcionando. Y la pregunta es oportuna porque no sabemos si el IGF seguirá existiendo: este año culminó su mandato y está pendiente, en el marco del WSIS+20, decidir si se renovará. En este contexto, el futuro del IGF no puede definirse únicamente por su continuidad institucional, sino por su capacidad real de renovarse, abrirse a nuevas voces y abordar con honestidad los vacíos persistentes. Si queremos una gobernanza de Internet verdaderamente inclusiva, necesitamos más que espacios para el diálogo: requerimos voluntad política, mecanismos efectivos de participación y una redistribución del poder dentro del ecosistema digital. El desafío es grande, pero también lo es la oportunidad. Desde Hiperderecho, seguimos apostando por una Internet construida colectivamente, que sea un espacio de libertad para todos y todas las personas.

Directora de Investigación
