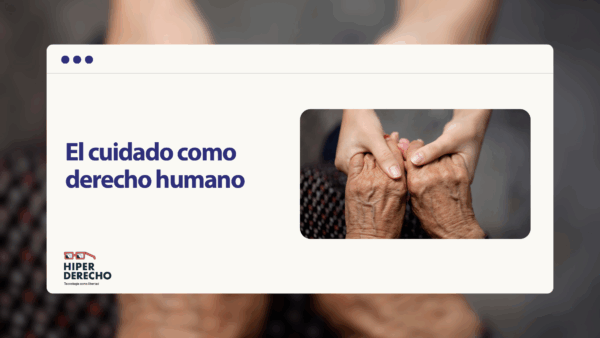
El pasado 7 de agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una histórica opinión consultiva (OC-31/25) en la que reconoció, por primera vez a nivel internacional, que el cuidado —remunerado o no—, así como el autocuidado, constituyen un derecho humano. La CIDH declaró que todas las personas tenemos el derecho a ejercerlo de manera digna y en condiciones de igualdad, haciendo énfasis en el acceso a los espacios y a los tiempos necesarios para la realización plena de los cuidados. Un punto importante es que lo vinculó explícitamente con el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
Esta es una gran noticia o, en el caso de América Latina y el Caribe, la validación de una discusión que desde hace años se reflexiona en diversos espacios —académicos y comunitarios, feministas o no—. Son reflexiones que parten, principalmente, desde las mujeres, pues somos quienes históricamente nos hemos hecho cargo de estos cuidados, sean remunerados o no.
En esta reflexión no ahondaré en el trabajo de cuidado remunerado —que merecería un análisis profundo sobre la importancia de la sindicalización, los derechos laborales y el patriarcado instaurado incluso en esas instituciones—, sino que me concentraré en los cuidados no remunerados y su intersección directa con las tecnologías, particularmente en cómo esto se relaciona con las mujeres en toda nuestra diversidad.
Reconocimiento a las cuidadoras
Ya desde 2010, la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) indicaba que las mujeres dedicaban, en promedio, 32 horas semanales al trabajo remunerado y 48 horas al no remunerado, el cual comprende principalmente tareas de cuidado.
Todas nuestras abuelas, independientemente de la posición económica en la que se encontraran, han sido históricamente responsables de la organización, la gestión y los cuidados de las personas y de todos los aspectos del hogar, es decir, de la esfera privada de la sociedad. Y recordando la influencia norteamericana y europea de la segunda guerra mundial, fuimos las mujeres quienes, además de encargarnos de las tareas de cuidado, tuvimos que salir a trabajar cuando los hombres morían en conflictos y se necesitaban manos de obra. Desde una mirada marcadamente “yanqui”, el capitalismo nos moldeó en la figura de “súper mujeres”, apropiándose incluso del término “empoderamiento” para presentar a la mujer-pulpo: aquella que no solo es una ama de casa ejemplar, madre cariñosa, esposa “sexy” y eficiente, sino también una profesional capaz de generar ingresos, consumir y participar en el sistema bancario que sostiene el propio capitalismo.
En este marco, iniciativas como las de Argentina —donde existía una jubilación para amas de casa, hoy amenazada por el gobierno liberal de Milei— representaban un reconocimiento mínimo: una pensión digna para quienes, sin aportar directamente dinero, habían aportado durante años su tiempo, su trabajo, su esfuerzo y, literalmente, su cuerpo para cuidar de hijos, parejas, padres, hermanos y personas vulnerables.
Para 2016, las tareas de cuidado realizadas por mujeres en el Perú equivalían entre 17 % y 24 % del PBI anual (INEI, 2016). Es decir, sin el trabajo de cuidado que realizamos las mujeres —aunque no sea para nosotras mismas sino para otras personas—, el país perdería casi una cuarta parte de su crecimiento económico. En comparación, según un estudio del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y el Instituto de Estudios Peruanos (2022), las mujeres dedican 27,2 horas más que los hombres a la semana en tareas de cuidado. En las zonas rurales, invierten casi seis horas más que en las zonas urbanas.
En América Latina —y particularmente en el Perú— hace tiempo sabemos que el cuidado es un asunto público, no solo vinculado a la salud, sino también con un impacto directo en la producción, la seguridad y la cultura que somos las mujeres quienes hacemos de manera gratuita un trabajo que mueve al mundo ¿Lo habías visto así antes?
Este reconocimiento por parte de la CIDH representa una transformación normativa significativa: el cuidado deja de ser visto como una carga privada y se convierte en una responsabilidad de los Estados. Desde una mirada personal, es también una conmemoración (absolutamente simbólica) por nuestras abuelas, bisabuelas, madres y todas las mujeres que nos precedieron, que nos acompañan hoy y que continúan realizando estas tareas sin exigir nada a cambio, aunque lo merezcan y, a veces, lo piensen, sin decirlo en voz alta.
Ya pero ¿Qué relación hay con la tecnología?
Bajo los llamados “tecnoilusionismos”, la tecnología debería ser una herramienta para reducir la carga del trabajo de cuidados. Sin embargo, esta promesa, seductora en la teoría, no siempre se cumple en la práctica. Existen iniciativas como PARO, el robot social diseñado para acompañar a personas con demencia, o aplicaciones que permiten monitorear medicación y rutinas. No obstante, estas soluciones han sido posibles en contextos como el Reino Unido o los Estados Unidos, donde la mayoría de la población vive en zonas urbanas, con sistemas de salud relativamente eficientes, derechos laborales más sólidos y una mayor cobertura estatal hacia personas que requieren cuidados prioritarios. La distancia con América Latina —y más aún con el Perú— es amplia.
Es aquí donde vemos que la innovación tecnológica no siempre es la solución definitiva: un dispositivo o software no debe reemplazar los vínculos humanos, sino facilitarlos.
Pensemos, por ejemplo, en la interacción de algunas personas adultas mayores con sus teléfonos móviles o con asistentes digitales como Alexa. Si bien existen diversos factores que podrían favorecer un vínculo o una interacción más eficiente —capaz de facilitar ciertos cuidados como recordatorios, alarmas, entretenimiento y compañía—, las persistentes brechas de acceso y alfabetización digital, sumadas al edadismo, evidencian la urgencia de diseñar medidas de transición tecnológica que sean intergeneracionales y no capacitistas. Las juventudes de hoy tenemos la responsabilidad de acompañar esa transición con el mismo cuidado con que esas personas —principalmente mujeres— lo hicieron con nosotres.
Una reflexión y sugerencia algo romántica
Desde esta región —y particularmente desde el Perú— tenemos la tarea de resignificar y conmemorar las prácticas ancestrales y comunitarias de cuidado, y de pensar cómo reorganizar lo público desde una lógica menos influenciada por el Norte Global y más orgullosa de lo propio. Esto implica rediseñar la estructura pública para socializar los cuidados como responsabilidad colectiva, donde el Estado asuma un rol genuino de monitoreo y provisión, sustentado en una ciudadanía participativa.
Quizá suene a sueño, pero es un horizonte necesario. Para lograrlo, debemos avanzar en la deconstrucción del machismo y de las estructuras patriarcales, racistas y clasistas que aún definen quién cuida, cómo se cuida y a quién se cuida. Solo así podremos hablar de tecnologías verdaderamente feministas y descoloniales, pensadas para liberar y no para reproducir las desigualdades que decimos querer erradicar.
Recomendación
Para profundizar en el tema, y quizás motivarte a tomar iniciativas desde el lugar en el que nos estés leyendo, te recomiendo el libro Tiempos de cuidado. Esta obra no solo recopila evidencia que respalda y da mayor solidez a las reflexiones de quienes la elaboraron, sino que también incorpora una mirada valiosa sobre la ancestralidad peruana, reconociendo que nuestras prácticas comunitarias e históricas de cuidado tienen un peso y una vigencia que no pueden ser invisibilizadas por narrativas hegemónicas.
Finalmente, te invitamos a que sigas viendo la tecnología no como una solución absoluta, sino como un canal y un facilitador para que, en todo lo que hagamos, apuntemos al buen vivir: un horizonte donde no exista opresión hacia ningún género ni hacia ninguna población, mayoritaria o minoritaria. La tecnología no debe reemplazarnos en la construcción de vínculos personales.
Las llamadas “tecnologías del cuidado” no sustituyen un abrazo, una pregunta hecha con cariño, a un plato de comida caliente recién servido. Menos, en un país como el Perú, donde la riqueza del cuidado radica en su dimensión humana, comunitaria y afectiva. Todavía nos queda pendiente reconocerlo con remuneración y pensión digna.

Oficial de Activismo
