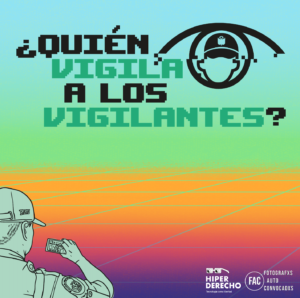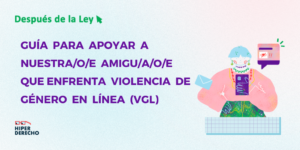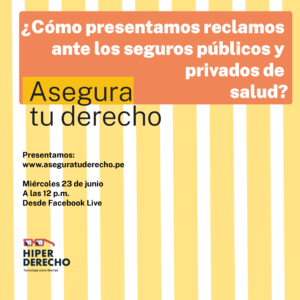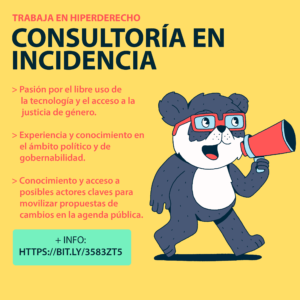El último 2 de junio, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley 31207, Ley que garantiza la velocidad mínima de conexión a Internet y monitoreo de la prestación del servicio a Internet a favor de los usuarios. Con esta norma, se ha modificado la Ley 29904, Ley de Promoción de Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, de modo que ahora incluye una disposición que obliga a las empresas proveedoras de servicios de Internet a garantizar el 70% de la velocidad ofrecida en sus contratos y establecidas en los planes que publicitan. Como correlato, se ha incluido el derecho a obtener una velocidad mínima garantizada no menor al 70% en el Código de Defensa y Protección del Consumidor, así como al derecho a tener herramientas de medición de velocidad que deben ser brindadas por las empresas vía web.
El Estado, por su parte, a través del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), tendrá a su cargo la creación del Registro Nacional de Monitoreo y Vigilancia del Servicio de Internet (RENAMV), mediante el cual realizará la vigilancia y el monitoreo periódico de la velocidad de internet y otras características técnicas de las conexiones a internet de banda ancha. Asimismo, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) deberá informar de manera anual a la Comisión respectiva del Congreso sobre los avances en la implementación de la universalización del acceso a internet.
Observaciones desde el punto de vista normativo
Con motivo de la pandemia y las restricciones de movilidad y reunión, el incremento de actividades haciendo uso de las TIC ha despertado más que nunca el interés de nuestros congresistas en presentar propuestas relacionadas con el acceso y forma de usar Internet. Para esta ley, se acumularon varias iniciativas legislativas: los Proyectos de Ley 05398, 05942, 06283 y 06445. Luego de consensuar un texto sustitutorio y aprobarlo en el Pleno, el Congreso remitió la Autógrafa de Ley al Despacho Presidencial para su publicación; sin embargo, el Ejecutivo observó su contenido. Debido a que el Pleno decidió, sin ningún voto en contra, aprobarla por insistencia, la ley sigue adoleciendo de sus deficiencias normativas iniciales.